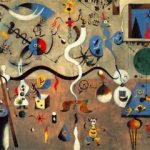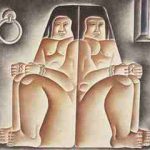¿Cómo fueron las relaciones e intercambios entre España y América Latina en el ámbito cultural en los períodos del modernismo? ¿Cómo influyeron las diásporas y los exilios mutuos? ¿Cuál fue el papel político de la cultura y el rol cultural de la política? ¿Ha servido la globalización como correa de transmisión de un modelo vanguardista que dibuja un nuevo mapa donde se cruza lo dialéctico y lo simbólico?
Esas son algunas de las preguntas y reflexiones planteadas durante el congreso internacional “Encuentros Transatlánticos: discursos vanguadistas en España y Latinoamérica” que comenzó este jueves en el auditorio del Museo Reina Sofía, en Madrid, y que ha reunido por tres días a intelectuales, investigadores y comisarios de ambos lados del Atlántico con el fin de analizar la experiencia y el discurso de la modernidad entre las décadas de 1920 a 1970.
La reflexión también se ha propuesto diseccionar la formación de una vanguardia política y estética en el contexto de las primeras y segundas vanguardias (o ‘neo-vanguardias’), así como el papel que los intercambios entre España y Latinoamérica tuvieron en la creación y construcción de dicha noción.
En la sesión de este jueves, la profesora Olga Fernández López, de la Universidad Autónoma de Madrid, abrió el debate al plantear el tema del “relato migrante”, unos apuntes -como los definió- que ensayan una aproximación al encuentro transatlántico y proponen una reflexión “en torno a lo que está en juego en esta metáfora oceánica para las dos orillas“.
“¿Es la atlantización un recurso útil para franquear la dialéctica centro/periferia? ¿Cómo transnacionalizar una vanguardia que ha sido utilizada para la construcción identitaria en los protectos nacionales? ¿En qué medida la vanguardia modernizadora y emancipadora se ve afectada por el pasado colonial?”, se ha preguntado Fernández López durante la mañana de este jueves.
La académica ha hecho una lectura de lo que significaron los desplazamientos conceptuales “más allá del tráfico normal”, en términos de influencia política. “La práctica de la vanguardia ha sido inseparable de los contextos: las redes internacionales y la comunicación alternativa“, añadió.
También resaltó el hecho de que “la huida de las dictaduras” significó y facilitó a ambos lados del océano “la construcción de una historia común” que abandonó los modelos clásicos para adentrarse en lo transnacional.
Fernández López subrayó que en los movimientos vanguardistas es visible una diferencia entre el “Black Atlantic” y el “Atlántico Latinoamericano“, un intercambio con componentes raciales que ha sido poco estudiado y que ha conducido a “contrucciones folclorizantes”.
Ha hecho también un guiño a la globalización como un fenómeno que ha “horizontalizado” las expresiones culturales. “El arte no es sólo un tráfico formal”, dijo.
Luego de su exposición le han sucedido en el auditorio otras ponencias sobre Norah Borges: el arte de la negociación, a cargo de Eamon McCarty, de la Queen University, en Balfast; y La Vanguardia Oculta. Trayectos del diseño gráfico rioplatense (1920-1935), por Rodrígo Gutiérrez, de la Universidad de Granada.
Jennifer Josten, de la Universidad de Pittsburg, habló este viernes sobre el artista alemán Mathias Goeritz, miembro fundador de la Escuela de Altamira y embajador del arte abstracto en España y México entre los 40 y 50. A Imelda Ramírez, de la Universidad de Medellín, le tocó exponer sobre la escultura moderna en Colombia, mientras que Fernando Herrero Matoses, de la University of Illinois at Urbana-Champaign examinó la trayectoria nómada del artista Alberto Greco por París, Roma, Buenos Aires, Madrid, Nueva York y Piedralves (Ávila, España).
Mara Sánchez Llorens, de la Universidad de Nebrija, España, ha abordado las cartografías universitarias latinoamericanas. “El posicionamiento de Latinoamérica ante este debate de modernidades es una cuestión clave, como el crecimiento de la ciudades y la necesidad de crear un campo universitario fuera del centro histórico. A finales del XIX, México, Caracas y Sao Paulo -como muchas otras ciudades del mundo- contaban con un barrio universitario ubicado en el centro anotado. La materialización de la respuesta a estas cuestiones lleva mucho tiempo, más de medio siglo”, relató.
No faltó quien analizara el fenómeno desde la perspectiva político-ideológica. Daniela Lucena, de la Universidad de Buenos Aires, expuso la investigación denominada Tensiones entre arte-política en la asociación arte concreto-invención, en la que resaltó cómo las herramientas metodológicas hacen posible recuperar prácticas, producciones e ideas que han jugado “un papel revelador a la hora de comprender la disruptiva politicidad de las acciones desplegadas por los artistas“, en concreto los artistas argentinos entre 1924 y 1954.
Paula Barreiro López, del Instituto de Historia de Madrid, ha revisitado al intelectual comunista francés Roger Garaudy con su ponencia Hacia la izquierda: el acomodo de una vanguadia “sans rivages” en el discurso estético marxista de los años sesenta. La investigadora sostiene que el acomodo de los lenguajes artísticos experimentales que planteaba el francés dentro del materialisto histórico, no sólo sobrepasó los límites del partido sino que “fue integrado dentro de los discursos estéticos de los años sesenta, en un momento en que una joven y activa crítica de arte buscaba desesperadamente las credenciales de una vanguardia artística también “sans rivages”.
Han pasado por el auditorio del Reina Sofía muchos otros expositores que han desempolvado la historia para indagar en los entresijos del arte y la cultura los significados universales que atraviesan ambos continentes, en todos los ámbitos de la creación vanguardista.
Hasta este sábado permanecerán estas reflexiones organizadas por el instituto de Historia del CSIC, Saint Louis University Madrid, la Colección Patricia Phelps de Cisneros y Museo Reina Sofía, con apoyo del proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+i , una invitación a repensar la historiografía y los discursos dominantes del modernismo y la modernidad.
Antonio Fernández Nays |@IQLatino